|
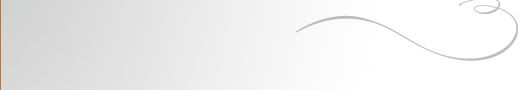 |
|
El personaje histórico
Belisario fue transformado durante la Edad Media en un arquetipo de la desgracia humana, en más de un punto comparable al Edipo de Sófocles: privado de la vista, es guiado en el destierro por su hija Irene. Su imagen como mendigo ciego quedó asociada a la frase latina Date obolum Belisario (la traducimos como “Una limosna para Belisario”), y así lo pintó el francés David. En honor a la verdad, ciertos historiadores aseveraron que ni fue cegado ni cayó en la mendicidad. Es cierto que estos detalles resultaron muy apropiados para la concepción de la tragedia lírica sobre el personaje, y también aclaramos que ni Donizetti ni Cammarano persiguieron la verdad histórica. No está mal trazar una semblanza de Belisario, y para ello haré un resumen de la descripción que aparece en la Enciclopedia Universo del Istituto Agostini Novara, citada por Juan Andrés Sala en su comentario para el programa de mano del Teatro Colón con motivo del estreno de la ópera en 1981, comentario que sirvió como fuente principal de información para el texto que ustedes están leyendo en este momento.
Considerado como uno de los más importantes generales de la antigüedad, Belisario nació en Tracia alrededor del año 500 de nuestra era. Su origen fue campesino y se incorporó a la guardia de Giustiniano siendo muy joven. Al asumir su señor como emperador de Bizancio, su ascenso militar le permitió obtener importantes victorias contra los persas y en las revueltas organizadas en Constantinopla contra la corona. También conoció el triunfo en África y en Italia, desde Sicilia, donde derrotó a los godos, hasta Ravenna (en la Iglesia de San Vitale de esta ciudad se encuentran los más famosos mosaicos bizantinos, que nos muestran a Giustiniano, con Belisario a su diestra, y a la emperatriz Teodora). Rechazó el trono del imperio de Occidente, ofrecido por los ostrogodos. Luego perdió el favor del emperador, regresó a Bizancio y nuevas campañas lo devolvieron a Italia. Establecido definitivamente en Constantinopla, obtuvo victorias sobre los búlgaros y los hunos. Esto último fue en 559, tras lo cual fue acusado de conspiración contra Giustiniano, encarcelado y privado de sus bienes. Se lo absolvió en 563 y falleció dos años más tarde. Hasta aquí el resumen de la figura histórica.
Las peripecias e injusticias sufridas a lo largo de su vida alimentaron la leyenda, al extremo de despojarlo de la vista y lanzarlo por las calles de Constantinopla para mendigar monedas. Se dice que el primero en difundir estas versiones fue un monje bizantino llamado Tzeze (siglo XII). Las versiones llegaron a Occidente gracias a Raffaele Maffei di Volterra (siglo XV). Se suman algunos versos anónimos y hacia el siglo XVII el personaje aparece en el teatro. La primera pieza se debe al español Antonio Mira de Améscua, para quien Belisario fue “el ejemplo mayor de la desdicha” (1632). En el siglo siguiente el personaje no escapó a la pluma de Goldoni y en 1767 se conoció en París la novela Bélisaire, de Jean-François Marmontel, texto exitoso que se tradujo a varias lenguas, y al que en el siglo romántico siguieron otras obras inspiradas en el mismo personaje. El texto de Marmontel fue la fuente principal para Cammarano en la elaboración de su libreto.
+ arriba |
|
|